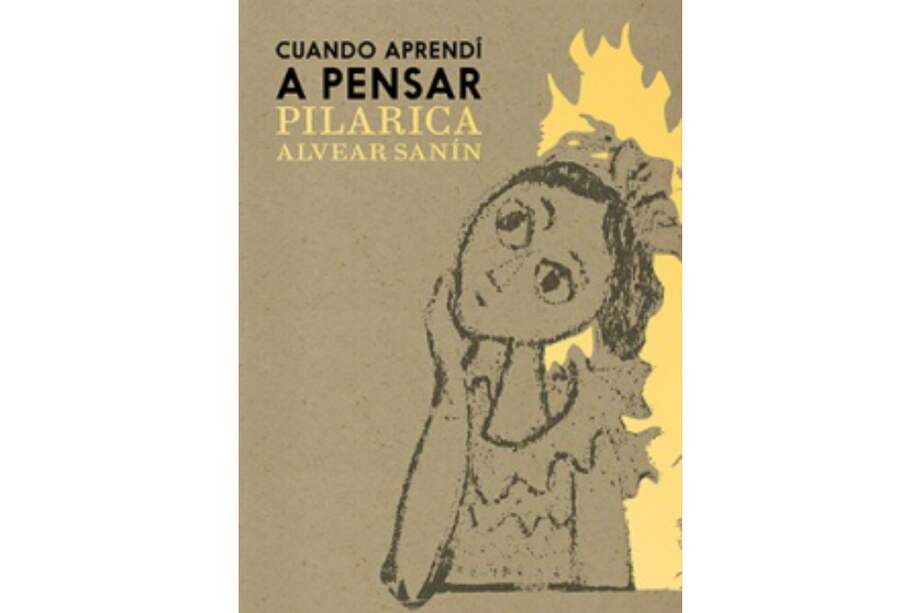
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Para la protagonista de Cuando aprendí a pensar, “un libro de chiquitos escrito para grandes”, de Pilarica Alvear Sanín (Laguna Libros), es tan rico aprender a pensar como doloroso. Saber, por ejemplo, que los adultos disfrazan la verdad porque pobrecitos los niños, tan inocentes, no van a entender. Entender la locura, por ejemplo, o la violencia: “Papá, ¿ya se acabó la guerra? ¿Se acaba mañana?”, “Mamá, ¿y si uno se muere no se vuelve a desmorir?” “No, mijita, se queda muerto.” “¿Todo el día?”.
Puede leer: Escritores en bibliotecas
No hay una historia lineal, algunos dirán que no va a ningún lado. Pero la estructura de esta novela representa la fragmentación de la memoria, aquel mundo de la infancia en que cada día era como un año y pasaban tantas cosas: “Es impreciso el recuerdo, es imprecisa la percepción de la infancia, impreciso el dolor. Tampoco se precisa la felicidad, producto de esa inocente inconsciencia”. Alvear se mueve en escenas, como aquella en que los niños atrapan cocuyos bajo las cobijas para liberarlos en la noche y dejarlos que se posen en lugares no esperados de la habitación. Si se tiene un bosque mágico, ¿para qué pensar?
Cuando aprendí a pensar, publicado por primera vez en 1962 por Ediciones La Tertulia, de Medellín, también es un cuadro del campo en algún lugar que puede ser Antioquia o aquí al lado. Y el hecho de que su narradora se fije en ese pensamiento infantil permite crear momentos de gran profundidad o “la pequeña filosofía de las cosas”, como escribe Manuel Mejía Vallejo en el prólogo. Por ejemplo, la niña piensa en qué puede ser la muerte de acuerdo al aire: “La vida es aire y dura mientras lo sentimos (…) cuando botamos todo nuestro aire, cuando no queda más que el vacío oscuro, entonces, careceremos de alma que nos ilumine los ojos y habremos muerto”.
Puede leer: Escritor fantasma
¿Qué era la muerte siendo niños? Dormir un buen rato y soñar con el cielo, pensaba yo. Jugar a quedarse quietecito, cambiar de cuerpo, volverse momia. También se podía uno morir de la risa o, como dice Alvear “yo a veces me había muerto de llorar (…) Todas estas cosas yo no las pensaba entonces, sin pensarlas las entendía”. O quizá la muerte empieza desde que somos pequeños y vamos viendo a los adultos perder la risa. Remedio sería, como bien dice Pilarica Alvear, “si pudiéramos los grandes decir: ‘Cuando yo sea niño’…”.

